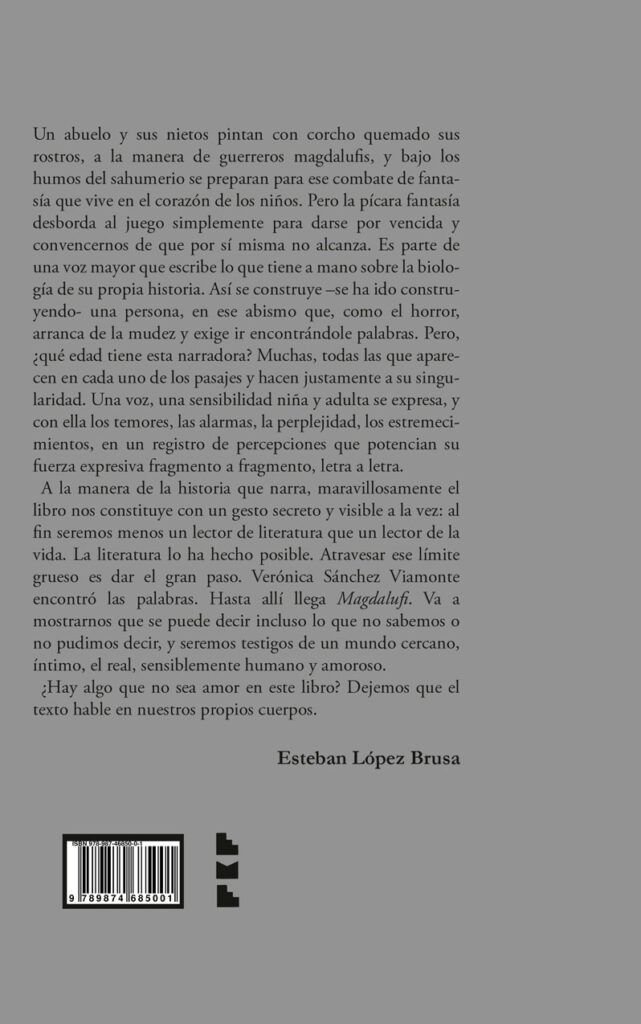Un abuelo y sus nietos pintan con corcho quemado sus rostros, a la manera de guerreros magdalufis, y bajo los humos del sahumerio se preparan para ese combate de fantasía que vive en el corazón de los niños. Pero la pícara fantasía desborda al juego simplemente para darse por vencida y convencernos de que por sí misma no alcanza. Es parte de una voz mayor que escribe lo que tiene a mano sobre la biología de su propia historia. Así se construye –se ha ido construyendo- una persona, en ese abismo que, como el horror, arranca de la mudez y exige ir encontrándole palabras. Pero, ¿qué edad tiene esta narradora? Muchas, todas las que aparecen en cada uno de los pasajes y hacen justamente a su singularidad. Una voz, una sensibilidad niña y adulta se expresa, y con ella los temores, las alarmas, la perplejidad, los estremecimientos, en un registro de percepciones que potencian su fuerza expresiva fragmento a fragmento, letra a letra. A la manera de la historia que narra, maravillosamente el libro nos constituye con un gesto secreto y visible a la vez: al fin seremos menos un lector de literatura que un lector de la vida. La literatura lo ha hecho posible. Atravesar ese límite grueso es dar el gran paso. Verónica Sánchez Viamonte encontró las palabras. Hasta allí llega Magdalufi. Va a mostrarnos que se puede decir incluso lo que no sabemos o no pudimos decir, y seremos testigos de un mundo cercano, íntimo, el real, sensiblemente humano y amoroso. ¿Hay algo que no sea amor en este libro? Dejemos que el texto hable en nuestros propios cuerpos.
Esteban López Brusa