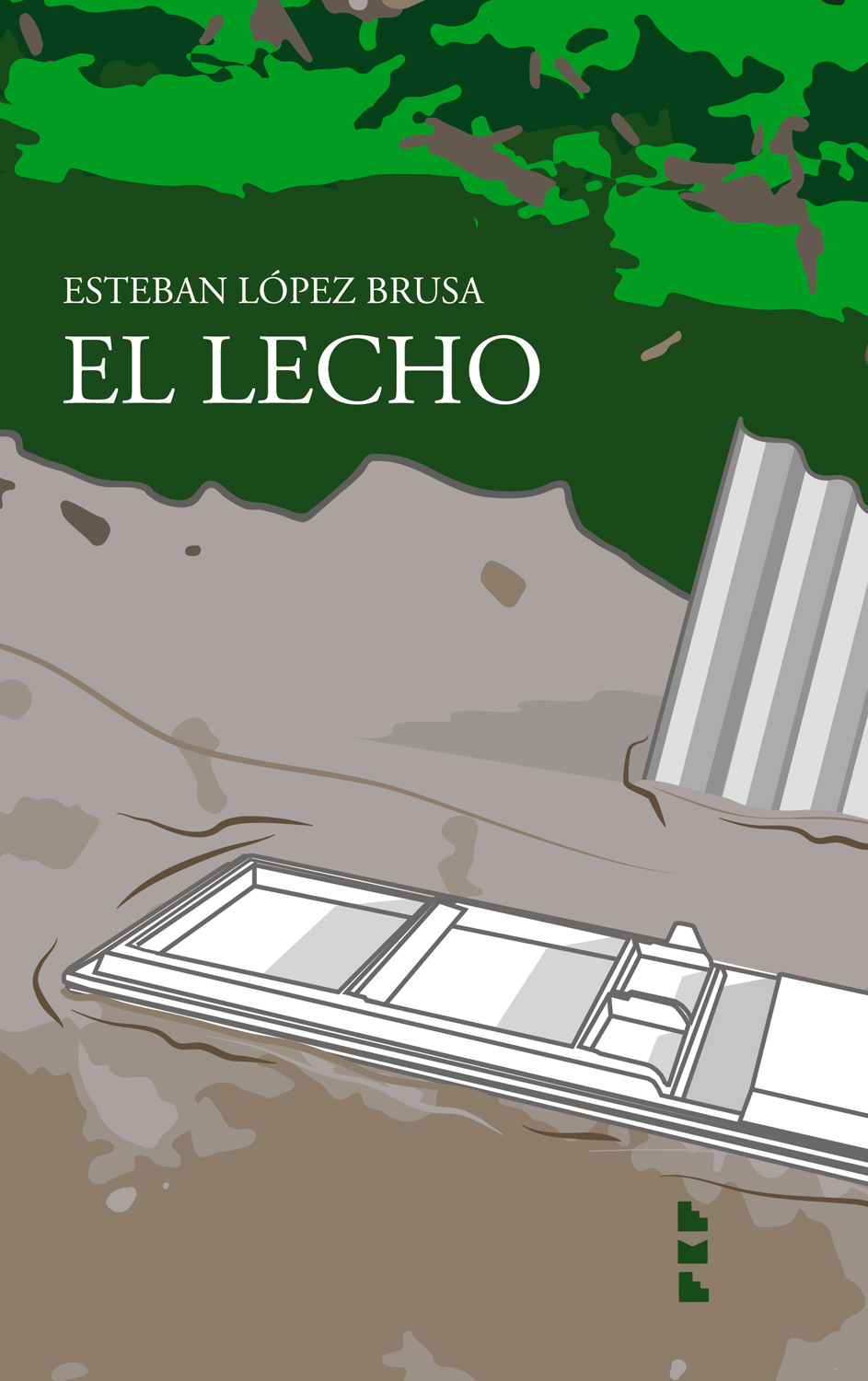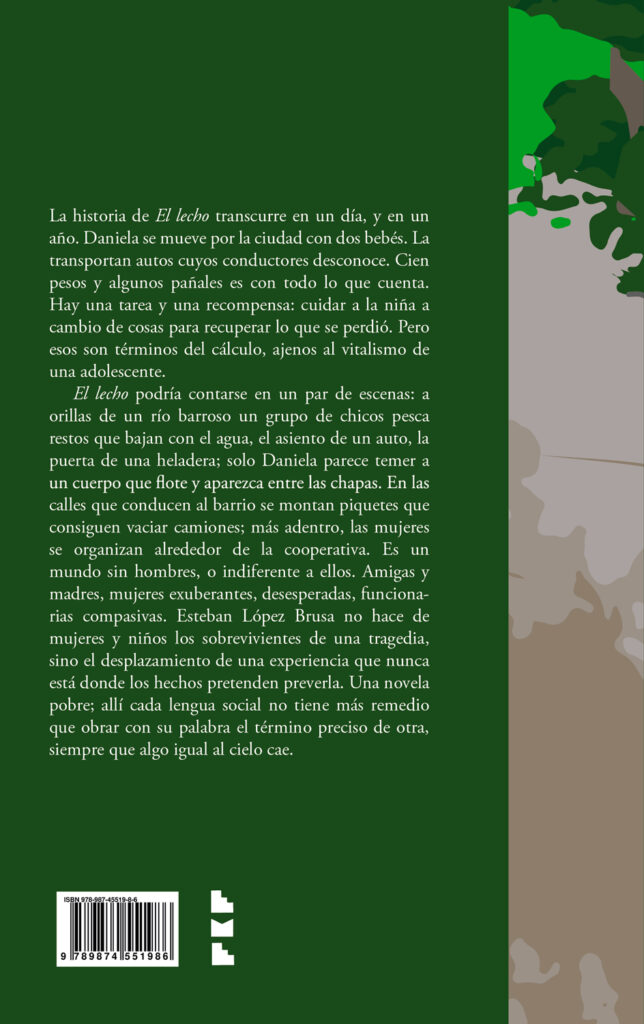La historia de El lecho transcurre en un día, y en un año. Daniela se mueve por la ciudad con dos bebés. La transportan autos cuyos conductores desconoce. Cien pesos y algunos pañales es con todo lo que cuenta. Hay una tarea y una recompensa: cuidar a la niña a cambio de cosas para recuperar lo que se perdió. Pero esos son términos del cálculo, ajenos al vitalismo de una adolescente.
El lecho podría contarse en un par de escenas: a orillas de un río barroso un grupo de chicos pesca restos que bajan con el agua, el asiento de un auto, la puerta de una heladera; solo Daniela parece temer a un cuerpo que flote y aparezca entre las chapas. En las calles que conducen al barrio se montan piquetes que consiguen vaciar camiones; más adentro, las mujeres se organizan alrededor de la cooperativa. Es un mundo sin hombres, o indiferente a ellos. Amigas y madres, mujeres exuberantes, desesperadas, funcionarias compasivas. Esteban López Brusa no hace de mujeres y niños los sobrevivientes de una tragedia, sino el desplazamiento de una experiencia que nunca está donde los hechos pretenden preverla. Una novela pobre; allí cada lengua social no tiene más remedio que obrar con su palabra el término preciso de otra, siempre que algo igual al cielo cae.